En el principio fue la línea de comandos (Primera Parte)

Apasionante relato de Neal Stephenson el escritor más «geek» de nuestros tiempos. A pesar de ser un escrito de 1999 narra con una claridad absoluta el estado actual de la informática y especialmente en lo que respecta a Apple.
Introducción
HACE UNOS VEINTE AÑOS, a Jobs y Wozniak, los fundadores de Apple, se les ocurrió la muy extraña idea de vender máquinas de procesamiento de información para uso doméstico.
El negocio despegó, sus fundadores hicieron un montón de dinero y recibieron el crédito que merecían como osados visionarios. Pero en esa misma época, a Bill Gates y Paul Allen se les ocurrió una idea todavía más extraña y fantasiosa: vender sistemas operativos de ordenador.
Un ordenador por lo menos tenía cierta realidad física. Venía en una caja, podía abrirse y enchufarse y se podía ver cómo parpadeaban las luces. Un sistema operativo no tenía ninguna encarnación tangible. Venía en un disco, claro, pero el disco no era más que la caja que contenía el sistema operativo. El producto mismo era una serie muy larga de unos y ceros que, cuando se instalaba y se cuidaba bien, te daba la capacidad de manipular otras series muy largas de unos y ceros. Incluso los pocos que de hecho comprendían qué era un sistema operativo de ordenador posiblemente pensaban en ello como un prodigio increíblemente complicado de la ingeniería, como un reactor o un avión espía U-2 y no algo que pudiera llegar a ser (en la jerga de la alta tecnología) «productizado».
Pero ahora la compañía que fundaron Gates y Allen vende sistemas operativos como Gillette vende hojas de afeitar. Se lanzan nuevas versiones de sistemas operativos como si fueran películas de Hollywood, con el respaldo de celebridades, apariciones en talk shows y giras mundiales. Su mercado es lo bastante vasto como para que la gente se preocupe de si ha sido monopolizado por una compañía. Incluso los menos inclinados a la técnica de nuestra sociedad tienen ahora al menos una idea nebulosa de lo que hacen los sistemas operativos; lo que es más, tienen opiniones sólidas sobre sus méritos relativos. Es ya un conocimiento compartido el que, si tienes un programa que funciona en tu Macintosh y lo pasas a una máquina Windows, no funciona. Esto sería de hecho un error risible e idiota, como clavar herraduras en las ruedas de un coche.
Una persona que entrara en coma antes de la fundación de Microsoft y despertara hoy, tomaría el New York Times de esta mañana y no entendería nada o casi:
Ítem: El hombre más rico del mundo hizo su fortuna a partir de ¿qué? ¿ferrocarriles? ¿buques? ¿petróleo? No, sistemas operativos.
Ítem: El Departamento de Justicia está investigando el supuesto monopolio en sistemas operativos de Microsoft con herramientas legales que se inventaron para restringir el poder de los jefes de bandas de ladrones del siglo XIX.
Ítem: Una amiga mía me contó recientemente que había interrumpido un (hasta entonces) estimulante intercambio de e-mails con un joven. «Al principio parecía un tipo tan inteligente e interesante -dijo- pero luego empezó a ponerse en plan PC-contra-Mac.
¿Qué diablos está pasando aquí? Y ¿tiene futuro el negocio de los sistemas operativos, o sólo pasado?
Lo que sigue es mi opinión, que es completamente subjetiva; pero, dado que me he pasado bastante tiempo, no sólo usando, sino programando en Macintosh, Windows, Linux y BeOS, tal vez no sea tan desinformada como para carecer por completo de valor. Este es un ensayo subjetivo, más crítica que artículo de investigación y puede parecer injusto o sesgado comparado con lo que se puede encontrar en las revistas de PC. Pero desde que salió el Mac, nuestros sistemas operativos están basados en metáforas y, por lo que a mí respecta, es legítimo cuestionar cualquier cosa con metáforas dentro.
Descapotables, tanques y batmóviles
EN LA ÉPOCA EN QUE JOBS, Wozniak, Gates y Allen estaban soñando estos planes inverosímiles yo era un adolescente que vivía en Ames, Iowa. El padre de uno de mis amigos tenía un viejo MGB descapotable1 oxidándose en el garaje. A veces conseguía que arrancara y cuando lo hacía nos llevaba a dar una vuelta por el barrio, con una expresión memorable de salvaje entusiasmo juvenil en la cara; para sus preocupados pasajeros era un loco, tosiendo y renqueando por Ames, Iowa, y tragándose el polvo de oxidados Gremlins y Pintos pero en su propia imaginación era Dustin Hoffman cruzando el Puente de la Bahía con el cabello al viento.
Mirando atrás, esto me reveló dos cosas acerca de la relación de las personas con la tecnología. Una fue que el romanticismo y la imagen influyen mucho sobre su opinión. Si lo dudan (y tienen un montón de tiempo libre), pregúntenle a cualquiera que tenga un Macintosh y que por ello imagina ser miembro de una minoría oprimida.
El otro punto, algo más sutil, fue que la interfaz es muy importante. Claro que aquel MGB era un coche malísimo en casi cualquier aspecto importante: pesado, poco fiable, poco potente. Pero era divertido conducirlo. Respondía. Cada guijarro de la carretera se sentía en los huesos, cada matiz en el asfalto se transmitía instantáneamente a las manos del conductor. Podía escuchar el motor y saber qué fallaba. El volante respondía inmediatamente a las órdenes de las manos. Para nosotros, los pasajeros, era un ejercicio fútil de no ir a ningún lado –más o menos tan interesante como mirar por encima del hombro de alguien que introduce números en una hoja de cálculo–. Pero para el conductor era una experiencia. Durante un breve tiempo, estaba expandiendo su cuerpo y sus sentidos en un ámbito más amplio, y haciendo cosas que no podía hacer sin ayuda.
La analogía entre coches y sistemas operativos es bastante buena, así que permítanme seguir con ella durante un rato como modo de dar un resumen sumario de nuestra situación hoy en día.
Imagínense un cruce de carreteras donde hay cuatro puntos de venta de coches. Uno de ellos (Microsoft) es mucho, mucho mayor que los demás. Comenzó hace años vendiendo bicicletas de tres velocidades (MS-DOS); no eran perfectas pero funcionaban y, cuando se rompían, se arreglaban fácilmente.
Enfrente estaba la tienda de bicicletas rival (Apple), que un día empezó a vender vehículos motorizados: coches caros pero de estilo atractivo, con los mecanismos herméticamente sellados, de tal modo que su funcionamiento era algo misterioso.
La tienda grande respondió apresurándose a sacar un kit de actualización (el Windows original) al mercado. Se trataba de un dispositivo que, cuando se atornillaba a una bicicleta de tres velocidades, le permitía seguir, a duras penas, el ritmo de los coches Apple. Los usuarios tenían que usar gafas de protección y siempre estaban sacándose bichos de los dientes, mientras los usuarios de Apple corrían en su confort herméticamente sellado, burlándose por las ventanillas. Pero los Micro-motopedales eran baratos y fáciles de reparar comparados con los coches Apple y su cuota de mercado creció.
Al final la tienda grande acabó por sacar un coche en toda regla: un monovolumen colosal (Windows 95). Tenía el encanto estético de un bloque soviético de viviendas para obreros, perdía aceite y le estallaban las bujías pero fue un éxito tremendo. Poco tiempo después, sacaron también un enorme vehículo para la circulación fuera de carretera destinado a usuarios industriales (Windows NT), que no era más bonito que el monovolumen y sólo algo más fiable.
Desde entonces ha habido un montón de ruido y gritos, pero poco ha cambiado. La tienda pequeña sigue vendiendo elegantes sedanes de estilo europeo y gastándose mucho dinero en campañas publicitarias. Tienen carteles de ¡LIQUIDACIÓN! puestos en el escaparate desde hace tanto tiempo que ya están amarillos y arrugados. La tienda grande sigue fabricando monovolúmenes y vehículos de circulación fuera de carretera cada vez más grandes.
Al otro lado de la carretera hay dos competidores que llegaron más recientemente. Uno de ellos, (Be, Inc.) vende batmóviles plenamente operativos (los BeOS). Son más bonitos y elegantes incluso que los eurosedanes, mejor diseñados, más avanzados tecnológicamente y al menos tan fiables como cualquier otra cosa en el mercado: y sin embargo son más baratos que los demás.
Con una excepción, claro: Linux, que está enfrente mismo, y que no es un negocio en absoluto. Es un conjunto de tiendas de campaña, yurtas, tipis y cúpulas geodésicas levantadas en un prado y organizadas por consenso. La gente que vive allí fabrica tanques. No son como los anticuados tanques soviéticos de hierro forjado; son más parecidos a los tanques M1 del ejército estadounidense, hechos de materiales de la era espacial y llenos de sofisticada tecnología de arriba abajo. Pero son mejores que los tanques del ejército. Han sido modificados de tal modo que nunca, nunca se averían, son lo bastante ligeros y maniobrables como para usarlos en la calle y no consumen más combustible que un coche compacto. Estos tanques se producen ahí mismo a un ritmo aterrador, y hay un número enorme de ellos alineados junto a la carretera con las llaves puestas. Cualquiera que quiera puede simplemente montarse en uno y marcharse con él gratis.
Los clientes llegan a este cruce en multitudes, día y noche. El noventa por ciento se van derechos a la tienda grande y compran monovolúmenes o vehículos para circulación fuera de carretera. Ni siquiera miran las otras tiendas.
Del diez por ciento restante, la mayoría va y compra un elegante eurosedán, deteniéndose sólo para mirar por encima del hombro a los filisteos que compran monovolúmenes y vehículos para circulación fuera de carretera. Si acaso llegan a fijarse siquiera en la gente al otro lado de la carretera, vendiendo los vehículos más baratos y técnicamente superiores, estos clientes los desprecian, considerándolos lunáticos y descerebrados.
La tienda de batmóviles vende unos cuantos vehículos al maniático de los coches de ocasión que quiere un segundo vehículo además de su monovolumen, pero parece aceptar, al menos de momento, que es un jugador marginal.
El grupo que regala los tanques sólo permanece vivo porque lo llevan voluntarios, que se alinean al borde de la calle con megáfonos, tratando de llamar la atención de los clientes sobre esta increíble situación. Una conversación típica es algo así:
HACKER CON MEGÁFONO: ¡Ahorra dinero! ¡Acepta uno de nuestros tanques gratis! ¡Es invulnerable, y puede atravesar roquedales y ciénagas a ciento cincuenta kilómetros por hora consumiendo dos litros a los cien!
FUTURO COMPRADOR DE MONOVOLUMEN: Ya sé que lo que dices es cierto… pero… eh… ¡yo no sé mantener un tanque!
MEGÁFONO: ¡Tampoco sabes mantener un monovolumen!
COMPRADOR: Pero esta tienda tiene mecánicos contratados. Si le pasa algo a mi monovolumen, puedo tomarme un día libre de trabajo, traerlo aquí y pagarles para que trabajen en él mientras yo me siento en la sala de espera durante horas, escuchando música de ascensor.
MEGÁFONO: ¡Pero si aceptas uno de nuestros tanques gratuitos te mandaremos voluntarios a tu casa para que lo arreglen gratis mientras duermes!
COMPRADOR: ¡Manténte alejado de mi casa, bicho raro!
MEGÁFONO: Pero…
COMPRADOR: ¿Pero es que no ves que todo el mundo está comprando monovolúmenes?
Lanzador de bits
LA CONEXIÓN ENTRE COCHES y modos de interactuar con los ordenadores no se me habría ocurrido en la época en que me llevaban de paseo en aquel descapotable. Me había apuntado a una clase de programación en el Instituto de Ames. Tras unas cuantas clases introductorias, nos dieron permiso a los estudiantes para entrar en una sala diminuta que contenía un teletipo, un teléfono y un módem anticuado consistente en una caja de metal con un par de cuencas de plástico encima (nota: muchos lectores, abriéndose camino a través de esta última oración, probablemente sintieron un retortijón inicial de temor de que este ensayo estuviera a punto de convertirse en una tediosa batallita sobre lo difícil que lo teníamos en los viejos tiempos; tranquilícense: lo que estoy haciendo, de hecho, es colocar mis piezas sobre el tablero de ajedrez, por así decirlo, preparándome para realizar una observación sobre temas realmente interesantes y actualizados como el software de fuente abierta. El teletipo era exactamente el mismo tipo de máquina que se había estado usando durante décadas para enviar y recibir telegramas. Se trataba básicamente de una máquina de escribir ruidosa que sólo podía generar LETRAS MAYíšSCULAS. Montada a un lado había una máquina más pequeña con un largo rollo de cinta de papel y una cesta de plástico transparente debajo.
Para conectar este dispositivo (que no era un ordenador en absoluto) con la Universidad Estatal de Iowa al otro lado de la ciudad, había que coger el teléfono, marcar el número del ordenador, esperar a que llegaran ruidos raros y entonces colocar el auricular en las cuencas de plástico. Si acertabas, una cuenca envolvía sus labios de neopreno en torno a la parte de la oreja y el otro en torno a la parte de la boca, consumando una especie de sesenta y nueve informacional. El teletipo se estremecía mientras era poseído por el espíritu del lejano ordenador, y empezaba a martillear mensajes crípticos.
Puesto que el tiempo de ordenador era un recurso escaso, usábamos una especie de técnica de procesamiento por lotes. Antes de marcar en el teléfono, conectábamos la perforadora de cinta (una máquina subsidiaria atornillada al costado del teletipo) y tecleábamos nuestros programas. Cada vez que pulsábamos una tecla, el teletipo imprimía una letra en el papel delante nuestro, de tal modo que pudiéramos leer lo que habíamos escrito; pero al mismo tiempo convertía la letra en un conjunto de ocho dígitos binarios, o bits, y perforaba un patrón correspondiente de agujeros a lo ancho de una cinta de papel. Los diminutos discos de papel salidos de la cinta caían en la cesta de plástico transparente, que lentamente se llenaba de lo que sólo puede describirse como bits reales. El último día del curso, el chico más listo de la clase (no yo) saltó desde detrás de su pupitre y lanzó varios kilos de estos bits por encima de la cabeza de nuestro profesor, como confetti, como una especie de broma semiafectuosa. La imagen de aquel hombre sentado allí, atenazado por las fases iniciales de una atávica reacción de lucha-o-huye, con millones de bits (megabytes) cayéndole por el pelo y metiéndosele por la nariz y la boca, el rostro poniéndosele morado a medida que se aproximaba a la explosión, es la escena más memorable de mi educación formal.
De cualquier modo, resultará obvio que mi interacción con el ordenador fue de una naturaleza extremadamente formal, que estaba dividida en diferentes fases, a saber: 1) sentado en casa con lápiz y papel, a kilómetros de distancia de cualquier ordenador, pensaba mucho acerca de lo que quería que hiciera el ordenador y traducía mis intenciones a un lenguaje informático –una serie de símbolos alfanuméricos sobre la página–; 2) llevaba esto a través de una especie de «cordón sanitario» informacional (cinco kilómetros a través de tormentas de nieve) hasta el colegio e introducía aquellas letras en una máquina –no un ordenador– que convertía los símbolos en números binarios y los registraba visiblemente en cinta; 3) entonces, mediante el módem de las cuencas de goma, enviaba aquellos números al ordenador de la universidad, que 4) hacía aritmética con ellos y devolvía números diferentes al teletipo; 5) el teletipo convertía estos números de nuevo en letras y los martilleaba en una página, y 6) yo, mirando, interpretaba las letras como símbolos significativos.
El reparto de responsabilidades que todo esto conlleva es admirablemente limpio: los ordenadores hacen aritmética con bits de información. Los humanos interpretan los bits como símbolos significativos. Pero está distinción está desdibujándose, o al menos complicándose, con la llegada de los sistemas operativos modernos que usan, y frecuentemente abusan, del poder de la metáfora para hacer los ordenadores disponibles para un público más amplio. Por el camino –posiblemente debido a estas metáforas, que hacen de un sistema operativo una especie de obra de arte– la gente empieza a ponerse emotiva y le toma cariño a fragmentos de software del mismo modo que el padre de mi amigo le tenía cariño a su descapotable.
Puede que la gente que sólo ha interactuado con un ordenador a través de interfaces gráficas de usuario como MacOS o Windows –es decir, casi cualquiera que haya usado un ordenador– le haya sorprendido, o al menos llamado la atención, lo de la máquina de telégrafos que yo usaba para comunicarme con un ordenador en 1973. Pero había, y hay, una buena razón para usar este tipo particular de tecnología. Los seres humanos disponen de formas diversas de comunicarse entre sí, como la música, el arte, la danza y las expresiones faciales, pero algunas de ellas son más susceptibles que otras para expresarse como cadenas de símbolos. El lenguaje escrito es la más fácil porque, por supuesto, ya consiste en cadenas de símbolos para empezar. Si resulta que los símbolos pertenecen a un alfabeto fonético (y no son, por ejemplo, ideogramas), convertirlos en bits es un procedimiento trivial que se fijó tecnológicamente en el siglo XIX, con la introducción del código morse y de otras formas de telegrafía.
Teníamos una interfaz humano/ordenador cien años antes de tener ordenadores. Cuando se crearon los ordenadores en la época de la Segunda Guerra Mundial, los humanos, de modo natural, se comunicaron con ellos, injertándolos en tecnologías ya existentes para traducir letras a bits y viceversa: teletipos y máquinas de tarjetas perforadas.
Estas encarnaban dos enfoques fundamentalmente diferentes de la computación. Cuando se usaban tarjetas, se perforaba todo un taco y se pasaban por el lector a la vez, lo cual se llamaba «procesamiento por lotes». También se podía hacer procesamiento por lotes con un teletipo, como ya he descrito, usando el lector de cinta de papel, y ciertamente se nos animaba a adoptar este enfoque cuando yo estaba en el instituto. Pero –aunque se hacían esfuerzos por mantenernos ignorantes de esto– el teletipo podía hacer algo que el lector de tarjetas no podía. En el teletipo, una vez se establecía el vínculo con el módem, se podía introducir sólo una línea y pulsar la tecla de retorno. El teletipo enviaría entonces esa línea al ordenador, que podía responder o no con líneas propias, que el teletipo martillearía –produciendo, con el tiempo, una transcripción del intercambio mantenido con la máquina–. Este modo de hacerlo ni siquiera tenía nombre entonces, pero cuando, mucho más tarde, apareció una alternativa, se denominó retroactivamente la «Interfaz de Línea de Comandos».
Cuando fui a la universidad, usaba los ordenadores en grandes salas abarrotadas donde manadas de estudiantes se sentaban frente a versiones ligeramente actualizadas de las mismas máquinas y escribían programas informáticos; estos ordenadores usaban mecanismos de impresión por matrices de puntos, pero eran (desde el punto de vista de la máquina) idénticas a los antiguos teletipos. En aquel momento, los ordenadores compartían mejor el tiempo –es decir, los mainframes seguían siendo los mainframes, pero se comunicaban mejor con un gran número de terminales a la vez–. En consecuencia, ya no era necesario usar procesamiento por lotes. Los lectores de tarjetas fueron desterrados a pasillos y sótanos, y el procesamiento por lotes se convirtió en una cosa exclusiva de nerds,1 y en consecuencia adquirió un cierto tinte arcano incluso entre aquellos de nosotros que sabíamos siquiera que existía. Todos evitábamos ya los lotes, habiéndonos pasado a la línea de comandos: mi primer cambio de paradigma de sistema operativo, y yo sin enterarme.
Había una enorme pila de papel plegado en el suelo bajo cada uno de estos teletipos glorificados, y kilómetros de papel se estremecían mientras pasaban por sus rodillos. Casi todo este papel se tiraba o se reciclaba sin haber sido tocado jamás por la tinta, una atrocidad ecológica tan flagrante que aquellas máquinas pronto fueron reemplazadas por terminales de vídeo –los llamados «teletipos de vidrio», que eran más silenciosos y no desperdiciaban papel–. Sin embargo, desde el punto de vista del ordenador, estos también eran indistinguibles de las máquinas de teletipo de la Segunda Guerra Mundial. A todos los efectos, seguimos usando tecnología victoriana para comunicarnos con los ordenadores hasta cerca de 1984, cuando se introdujo el Macintosh con su Interfaz Gráfica de Usuario. Incluso después de eso, la línea de comandos siguió existiendo como estrato subyacente –una especie de reflejo medular– a muchos sistemas informáticos modernos durante la edad de oro de las Interfaces Gráficas de Usuario o GUI («Graphical User Interface»), como las llamaré de ahora en adelante.
Las Interfaces Gráficas de Usuario
LO PRIMERO QUE TIENE QUE HACER cualquier programador al escribir un nuevo fragmento de software es decidir cómo tomar la información con que está trabajando (en un programa gráfico, una imagen; en una hoja de cálculo, una tabla de números) y convertirla en una serie lineal de bytes. Estas cadenas de bytes se suelen denominar archivos o (de modo algo más a la última) flujos. Son a los telegramas lo que los humanos actuales son al hombre de Cromañón, lo que quiere decir la misma cosa con distinto nombre. Todo lo que se ve en la pantalla del ordenador –Tomb Raider, los correos electrónicos de voz digitalizada, los faxes y los documentos de procesador de textos escritos en treinta y siete tipos diferentes– sigue siendo, desde el punto de vista del ordenador, igual que telegramas, sólo que son mucho más largos, y requieren más aritmética.
El modo más rápido de apreciarlo es abriendo el navegador, visitando un sitio web y seleccionando la opción «Ver Código Fuente» en el menú.
Esto se llama HTML (Lenguaje de Marcado de HiperTexto) y básicamente es un lenguaje de programación muy sencillo que le dice al navegador cómo dibujar una página en la pantalla. Cualquiera puede aprender HTML y mucha gente lo hace. Lo importante es que, por muchas espléndidas páginas multimedia que representen, los archivos de HTML son sólo telegramas.
Cuando Ronald Reagan era locutor de radio, solía informar de los partidos de béisbol leyendo las concisas descripciones que llegaban por el telégrafo y se imprimían en cinta de papel. Se sentaba solo en una habitación insonorizada con un micrófono y la cinta de papel salía de la máquina y le caía en la palma de la mano, cubierta de crípticas abreviaturas. Si el tanteo pasaba de tres a dos, Reagan describía la escena como se la imaginaba: «El fornido zurdo sale del puesto de bateo para secarse el sudor. El árbitro se adelanta para limpiar el polvo de la base», etc. Cuando el criptograma en la cinta de papel anunciaba un golpe en una base, Reagan golpeaba el borde de la mesa con un lápiz, creando un pequeño efecto sonoro y describía el arco de la pelota como si pudiera verlo de verdad. Sus oyentes, muchos de los cuales presumiblemente creían que Reagan estaba de hecho en el campo de juego viendo el partido, reconstruían la escena en su mente según sus descripciones.
Así es exactamente como funciona la WWW: los archivos HTML son la concisa descripción en la cinta de papel y el navegador es Ronald Reagan. Lo mismo vale para las interfaces gráficas en general.
De modo que un sistema operativo consiste en una pila de metáforas y abstracciones que media entre los telegramas y tú, encarnando diversos trucos que el programador usó para convertir la información con la que estás trabajando –ya sean imágenes, mensajes de correo electrónico, películas o documentos de procesador de textos– en las cadenas de bytes, que son lo único con lo que funcionan los ordenadores. Cuando usamos equipo telegráfico genuino (teletipos) o sus sustitutos de alta tecnología (teletipos de vidrio, o la línea de comandos de MS-DOS) para trabajar con nuestros ordenadores, estamos muy cerca de la base de esa pila. Cuando usamos la mayor parte de sistemas operativos modernos, sin embargo, nuestra interacción con la máquina se ve fuertemente mediada. Todo lo que hacemos es interpretado y traducido una y otra vez mientras se abre camino a través de todas las metáforas y abstracciones.
El sistema operativo de Macintosh fue una revolución en el buen y en el mal sentido de la palabra. Obviamente era cierto que las interfaces de línea de comandos (conocidas como CLI, Command Line Interfaces) no eran para todo el mundo, y que estaría bien hacer los ordenadores accesibles a un público menos técnico –si no por razones altruistas, siquiera porque este tipo de gente constituía un mercado incomparablemente mayor–. Está claro que los ingenieros de Mac vieron todo un país nuevo que se les abría; casi se les podía oír mascullar, «¡Caray! ¡Ya no tendremos que limitarnos más a los archivos como flujos lineales de bytes, vive la révolution, veamos lo lejos que llegamos con esto!» No había ninguna interfaz de línea de comandos disponible en el Macintosh; hablabas con la máquina a través del ratón, o no hablabas. Era una especie de declaración de principios, una credencial de pureza revolucionaria. Parecía que los diseñadores del Mac pretendían barrer las interfaces de línea de comandos a la papelera de la historia.
Mi propia historia de amor con el Macintosh comenzó en la primavera de 1984 en una tienda de ordenadores en Cedar Rapids, Iowa, cuando un amigo mío –por coincidencia, el hijo del dueño del descapotable– me mostró un Macintosh ejecutando MacPaint, el revolucionario programa de diseño. Terminó en julio de 1995, cuando traté de guardar un archivo grande e importante en mi Macintosh PowerBook y, en vez de eso, destruyó los datos de modo tan concienzudo que dos programas distintos de recuperación de datos fueron incapaces de hallar rastro alguno de que hubiera existido jamás. En aquellos diez años sentí una pasión por el MacOS que por entonces parecía virtuosa y razonable, pero que mirando atrás me parece el mismo tipo de enamoramiento engañoso que el padre de mi amigo tenía con su coche.
La introducción del Mac inició una especie de guerra santa en el mundo de la informática. ¿Eran las interfaces gráficas una brillante innovación tecnológica que convertía a los ordenadores en más accesibles para los humanos y por tanto para las masas, llevándonos a una revolución sin precedentes en la sociedad humana, o una insultante chorrada audiovisual diseñada por hackers zumbados de San Francisco, que despojaba a los ordenadores de su potencia y flexibilidad y convertía el serio y noble arte de la computación en un pueril videojuego?
De hecho, este debate me parece más interesante hoy en día que a mediados de los ochenta. Pero la gente más o menos dejó de debatir cuando Microsoft respaldó la idea de las interfaces gráficas al sacar el primer Windows. En aquel momento, los partidarios de la línea de comandos se vieron relegados al estatus de viejos carcamales, mientras se disparaba un nuevo conflicto entre usuarios de MacOS y de Windows.1
Había mucho sobre lo que discutir. Los primeros Macintosh parecían distintos de otros PC incluso estando apagados: consistían en una caja que contenía tanto la CPU (la parte del ordenador que hace aritmética con los bits) como la pantalla del monitor. Esto suponía, en aquel momento, una especie de afirmación filosófica: Apple quería convertir el ordenador personal en un electrodoméstico, como la tostadora. Pero también reflejaba las exigencias puramente técnicas de ejecutar una inferfaz gráfica de usuario. En una máquina con interfaz gráfica, los chips que dibujan las cosas en la pantalla tienen que ir integrados con la unidad de procesamiento central, o CPU, del ordenador, en un grado mucho mayor que en las interfaces de línea de comandos, que hasta hace poco ni siquiera sabían que no estaban hablando sólo con teletipos.
Esta distinción era de naturaleza técnica y abstracta, pero se hacía más clara cuando la máquina fallaba (como sucede frecuentemente con tecnologías cuyo funcionamiento se comprende mejor viéndolas fallar). Cuando todo se iba a la porra y la CPU empezaba a escupir bits aleatoriamente, el resultado, en una máquina de interfaz de línea de comandos, era líneas y líneas de caracteres perfectamente formados pero aleatorios en la pantalla –lo que los conocedores llamaban ponerse cirílico. Pero para el MacOS la pantalla no era un teletipo sino un lugar en el que poner gráficos; la imagen en pantalla era un mapa de bits, una representación literal de los contenidos de una parte dada de la memoria del ordenador. Cuando el ordenador fallaba y escribía tonterías en el mapa de bits, el resultado era algo que recordaba vagamente a la nieve en una televisión estropeada: un snow crash.2
E incluso, tras la introducción de Windows, las diferencias subyacentes persistieron: cuando una máquina Windows tenía problemas, la vieja interfaz de línea de comandos caía sobre la interfaz gráfica como un telón de amianto, sellando el escenario de una ópera incendiada. Cuando un Macintosh tenía problemas, te presentaba el dibujito de una bomba, que resultaba gracioso la primera vez que lo veías.
Y estas no eran en absoluto diferencias superficiales. El retorno de Windows a una interfaz de línea de comandos cuando tenía problemas les demostraba a los partidarios del Mac que Windows no era más que una fachada barata, como una chillona manta afgana tendida sobre un sofá putrefacto. Les perturbaba y molestaba la sensación de que bajo la ostensiblemente amistosa interfaz de usuario de Windows había –literalmente– un subtexto.
Por su parte, los fans de Windows podrían haber observado agriamente que todos los ordenadores, incluso los Macintosh, estaban construidos sobre ese mismo subtexto, y que la negativa de los dueños de Macs a admitir ese hecho parecía apuntar a una voluntad, incluso un deseo, de dejarse engañar.
En cualquier caso, un Macintosh tenía que mover bits individuales en los chips de memoria en la tarjeta de vídeo, y tenía que hacerlo muy rápido, y en patrones arbitrariamente complicados. Hoy en día esto resulta barato y fácil, pero en el régimen tecnológico vigente a principios de los ochenta, el único modo realista de hacerlo era integrar la placa base (que contenía la CPU) y el sistema de vídeo (que contenía la memoria proyectada sobre la pantalla) como un todo –de ahí el único contenedor, herméticamente sellado, que hacía al Macintosh tan distintivo.
Cuando apareció Windows llamaba la atención por su fealdad, y sus actuales sucesores, Windows 95 y Windows NT, no son cosas que la gente pagaría por ver. La absoluta falta de atención de Microsoft por la estética nos proporcionaba muchas oportunidades a todos los amantes de Mac para mirarles por encima del hombro. El que Windows se pareciera un montón a un calco directo de MacOS nos daba además una fuerte sensación de ultraje moral.3 Entre las personas que realmente conocían y apreciaban los ordenadores (los hackers, en el sentido no peyorativo que Steven Levy le da a la palabra4 y unos pocos otros ámbitos como los músicos profesionales, los artistas gráficos y los maestros), el Macintosh, durante un tiempo, era simplemente el ordenador. No sólo se consideraba una obra soberbia de ingeniería, sino la encarnación de ciertos ideales acerca del uso de la tecnología para beneficiar a la humanidad, mientras que Windows se consideraba una imitación patéticamente torpe y una siniestra combinación para dominar el mundo, todo en uno. Ya entonces se había establecido un patrón que persiste hasta nuestros días: a la gente no le gusta Microsoft, lo cual es comprensible; pero no les gusta por razones poco reflexionadas y, en último término, contradictorias.
……….seguirá
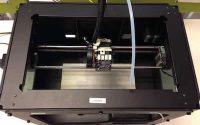
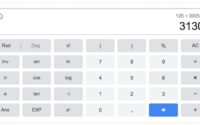
Por cierto, quiero una segunda parte!
Lo mas interesante que leí en mucho tiempo.
Es orrible eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeooooooooooooohhhhhhhhhhhhh